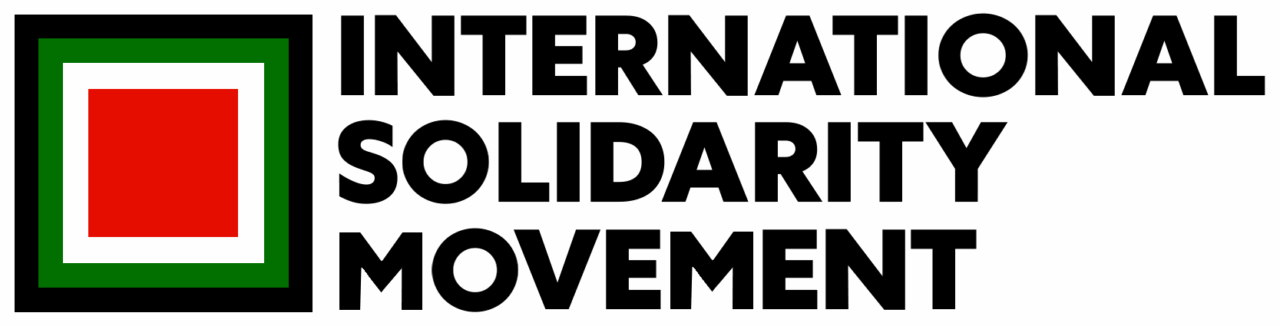by MARIO VARGAS LLOSA
Originally published in El Pais
El muro que está construyendo el Gobierno de Israel alegando razones de seguridad centra la atención de Mario Vargas Llosa. En esta nueva entrega el escritor describe el impacto que provoca el gran bloque de cemento en la vida cotidiana de los palestinos y las protestas que genera entre los pacifistas israelíes.
Fui al parque Liberty Bell Garden de Jerusalén a las once de la mañana y ya estaba allí el ómnibus que llevaría a los pacifistas israelíes a la aldea de Bilín a manifestar, junto con los palestinos del lugar, contra el Muro de Sharon, llamado por éste “la valla de protección” y por sus adversarios “el muro del apartheid”. Otro autobús saldría con el mismo rumbo de Tel Aviv y era probable que también de otras ciudades israelíes partieran manifestantes a aquella aldea árabe de unos pocos centenares de habitantes que, desde febrero de este año, se ha convertido en el símbolo de la resistencia pacífica contra el muro. Casi todos los viernes hay en el lugar mítines de protesta de israelíes y de palestinos. Pero, como en el de la semana pasada hubo violencia -el diario Haaretz saca hoy, 9 de septiembre, en primera página, la foto de un joven desarmado al que un soldado patea sin misericordia- Meir Margalit piensa que acaso hoy acudan más pacifistas que otras veces.
Meir Margalit es uno de los sobrevivientes del gran naufragio que sufrió la izquierda israelí luego de la decepción que causó en el electorado el fracaso de las negociaciones de Camp David y Taba en el 2000 y las bombas de los terroristas suicidas. Era, cuando vino a Israel de la Argentina, a los 18 años, un sionista de derecha. Se enroló en el Tsahal en una tropa de choque, que, además, construía asentamientos en los territorios ocupados. Fue uno de los constructores de la colonia de Netzarim, en Gaza. Herido en la guerra del Yom Kippur de 1973, experimentó en el hospital donde convalecía una crisis profunda, de la que salió convertido en un militante pacifista y un crítico severo de los partidarios del Gran Israel. Desde entonces lucha por que su país devuelva a los palestinos los territorios ocupados. Dirige una asociación que se dedica a reconstruir las casas de los árabes que el gobierno israelí demuele para castigar a las familias de los suicidas, para ensanchar los asentamientos o para construir el muro.
La víspera, me mostró, en la aldea de Anata, en las afueras de Jerusalén, la casa de Salim Shawamre, demolida cinco veces y cinco veces reconstruida por él y sus amigos. “Nosotros luchamos contra la limpieza étnica”, dice. Utilizan todos los resquicios que permite la ley para atajar o demorar lo más posible las confiscaciones de tierras y de viviendas a los árabes, y para hacer conocer internacionalmente los despojos y atropellos. Me explica que las demoliciones de viviendas se llevan a cabo la mayoría de las veces con el argumento de que aquéllas se han construido sin obtener todos los permisos debidos, algo que es frecuente en Jerusalén oriental y en las aldeas árabes. Muchas veces, aduciendo que son ilegales, el gobierno se niega a indemnizar a los árabes las propiedades que confisca para construir la “valla de seguridad”. Luego me hace un recorrido por algunos lugares donde la expansión de los colonos ha causado estragos: el asentamiento de Maale Hazait ha devorado el patio de un colegio donde los niños hacían deporte y el pueblo de Abudis ha sido partido en dos mitades por el muro. Me lleva luego a ver algunos agujeros en la imponente pared de concreto por donde mujeres y viejos se arrastran como lombrices para ganar el otro lado. “¿Es ésta la seguridad que el muro va a garantizar?”, se pregunta, con ironía. “¿Va el muro a atajar los cohetes Kassam de los terroristas o más bien a incentivarlos? La verdad es que esta política sólo quiere cortar la continuidad territorial de Palestina y conjurar el miedo al fantasma demográfico de que algún día haya más árabes que judíos en Israel”.
Es un hombre de algo más de cincuenta años, que habla con suavidad, y al que todas las mujeres y hombres de una cierta edad que llegan al parque de Liberty Bell Garden saludan con afecto. Me presenta a un señor que debe raspar los setenta, y que, precavido, trae una botella de agua mineral en las manos y una gran visera contra el sol, con esta frase: “Éste es el último marxista-leninista que queda en el mundo”. El veterano caballero se ríe, asintiendo, y, señalándome a los pacifistas que van subiendo al ómnibus, comenta con melancolía: “Quedamos pocos ¿no?, pero al menos esto es mejor que nada”.
No sólo viejos comunistas, socialistas y militantes del ahora aletargado movimiento Peace Now intentarán llegar hoy a Bilín. Hay también jóvenes de vestimentas estrafalarias, hippies, punks, ecologistas y algunos religiosos ortodoxos, perdidos entre aquéllos. De algunos se diría que van a un concierto de rock. En Israel se los unifica bajo la denominación de “anarquistas” y muchos de ellos se definen a sí mismos como tales, para aumentar los malentendidos. Lo justo sería llamarlos a unos y otros idealistas, pues eso es lo que son, en su empeño -quijotesco teniendo en cuenta la derechización tan acusada del país- en luchar contra un Muro que apoya no sólo el establecimiento político -laboristas y likudistas, religiosos y laicos por igual- sino una robusta mayoría de ciudadanos. Porque en Israel, aunque muy encogida en los últimos años, hay todavía una izquierda que mantiene vivos el idealismo, la pasión por la verdad y el sentido ético de la política que han desaparecido en casi todas las izquierdas del resto del mundo.
Contrariamente a lo que se cree, el Muro no fue una idea de Sharon, sino del Partido Laborista. Aquél, y el Likud, se opusieron encarnizadamente a este proyecto: ellos creían en el Gran Israel y la construcción de una valla les parecía admitir el principio intolerable de una Palestina independiente. Me lo confirman tres personas que estuvieron cerca de Sharon cuando el asunto se discutió: los generales Uzi Dayan y Ramat Cal, así como Efraim Halevy, asesor de aquél en cuestiones de seguridad. Uno de ellos añade: “Cuando, por fin, se resignó a aceptar el Muro, Sharon lo hizo con la condición de que tuviera las características que él impondría”.
El Muro, erigido dentro de Cisjordania, del que está ya construida la mitad, tendrá unos 650 kilómetros de largo y es un espeso bloque de cemento armado, de ocho metros de altura, en el que se elevan, cada cierta distancia, torres blindadas de vigilancia equipadas con sofisticados armamentos, y al que complementan reflectores, cámaras, vallas electrificadas, y, en algunos lugares, trincheras y una doble o triple línea de parapetos. Tanto los generales mencionados, como Shimón Peres, y prácticamente todos los israelíes del establecimiento con quienes conversé, me aseguraron que el Muro se justifica por razones de seguridad y que lo prueba el que gracias a él los atentados suicidas hayan disminuido drásticamente. Yo, después de haber recorrido buena parte del Muro y de haberlo cruzado y descruzado por lo menos una docena de veces -pesadillezca experiencia que nunca olvidaré-, creo que aquella razón no es la primordial. Y que la razón profunda del Muro que construye Sharon es ganar para Israel una parte importante de los territorios ocupados, aislar a las ciudades árabes una de otra, convirtiéndolas poco menos que en guetos, y cuadrillar y fracturar de tal modo Cisjordania que el eventual Estado que se establezca allí nazca asfixiado y condenado a la total inopia administrativa y económica.
La apropiación de territorio no es, ni mucho menos, el peor de los estropicios que causa. Porque, para proteger a los asentamientos de los colonos, sigue una línea zigzagueante, va y viene, se revuelve sobre sí mismo, irrumpe brutalmente en pueblos y aldeas partiéndolas en dos o tres partes, separando a las familias, a los escolares de sus colegios, a los campesinos de sus huertos, a los enfermos de sus médicos y hospitales, a los trabajadores de sus centros de trabajo, complicando y arruinando la vida de los hombres y mujeres del común. Hay ciudades como Kalkilia, al Norte de Cisjordania, a la que el Muro emparedaba separándola del mundo y de las tres aldeas que viven de ella. La Corte Suprema de Israel sentenció el 15 de septiembre, cuando yo ya había partido, que 13 kilómetros del Muro fueran modificados para aliviar el estrangulamiento a que estaba sometida esa ciudad. Pero, a la vez, justifica el derecho del Ejército a construir el Muro, rechazando de este modo la resolución dictada en julio del año pasado por el Tribunal Internacional de Justicia de la Haya, que lo declaró ilegal y ordenó su derribo y la indemnización a los miles de palestinos afectados. El gobierno de Sharon ya había hecho saber que no prestaría la más mínima consideración a ese fallo.
La suerte de Kalkilia es la de Belén y de innumerables poblaciones palestinas más pequeñas a las que el Muro condena prácticamente a una muerte lenta. Hay que haberlo visto de cerca para medir en toda su inhumanidad lo que significa para los niños hacer las larguísimas colas que les permitan llegar a sus escuelas y la desesperación de las mujeres que, bajo un sol de plomo, cargadas de las compras del día, aguardan a veces tres o cuatro horas para cruzar las barreras que, súbitamente, sin la menor explicación, se cierran de pronto hasta el día siguiente dejándolas separadas de sus hogares o de sus centros de trabajo. Como, además, existe una cuarentena para los palestinos que, al menor desplazamiento, necesitan un permiso especial, lo que prácticamente les cierra la posibilidad de trabajar en territorio israelí, el Muro, al dificultar hasta lo indescriptible los intercambios comerciales o la busca de empleo en localidades que no sean las de la propia residencia, agrava los índices de desocupación y la caída de los niveles de vida de los palestinos, ya muy bajos. Se calcula en más de cien mil el número de palestinos a los que el Muro dejará incomunicados. Es difícil describir la humillación, las vejaciones, la frustración, la amargura de esa población a la que se castiga de ese modo ciego e indiscriminado por las acciones terroristas de unas pequeñas minorías de criminales fanáticos. En verdad, es difícil concebir que la mejor manera de combatir el terrorismo sea hundiendo a todo un pueblo en la miseria, el desempleo, y un sistema de vida claustral y abusivo que se parece mucho al de los campos de concentración. Es inevitable pensar que, detrás de todo ese minucioso sistema de control y desquiciamiento de la vida de una sociedad entera, haya en verdad la intención de desmoralizarla, de derrotarla psicológicamente, una manera de empujarla a la desesperación de actos de rebeldía insensatos, que deslegitimen su causa, y permitan al Estado poderoso y prácticamente invulnerable que es hoy día Israel, obligarla a aceptar las condiciones de paz que se le inflijan o, simplemente, seguirla castigando hasta reducirla a la anomia o el perecimiento.
Es para protestar contra este estado de cosas que los pacifistas de la vieja y de la nueva generación han subido al ómnibus que debe llevarlos a Bilín. Yo los sigo, con Meir Margarit, mi hija Morgana y Ricardo Mir de Francia, un joven periodista español, en un auto alquilado. Ha habido rumores inquietantes de último momento según los cuales, para evitar la manifestación de este viernes, el gobierno ha declarado el estado de sitio en aquel lugar. Se ha trazado un itinerario que evita la línea recta, con la ingenua ilusión de esquivar las barreras militares. Es inútil, porque, antes del llegar al asentamiento de Upper Modiin, nos cierra el paso una patrulla y nos obliga a dar un nuevo rodeo. Yendo y viniendo de un lado al otro, por un terreno requemado por el sol y abultado de colinas rocallosas, se nos pasa buena parte de la mañana. Bilín parece un espejismo que se desvanece cada vez que nos acercamos a él.
La primera manifestación en Bilín se produjo el 20 de febrero de este año, cuando los tractores del Ejército de Israel arrasaron los primeros almendros y olivos de las afueras de ese pueblo de unos 1.700 para iniciar la construcción de un Muro que dejaría divorciados para siempre a los campesinos de sus huertos de cultivo y de los terrenos donde pastan sus animales. Al mismo tiempo, se supo que dos nuevos asentamientos de colonos se levantarían en las inmediaciones. Fue la gota que colmó el vaso. Desde ese día, todos los viernes, a veces algunas decenas, y a veces unos cuantos cientos, de palestinos e israelíes, y también de voluntarios extranjeros, luego de que terminan las oraciones en la mezquita, salen a desfilar por la trayectoria que va a seguir el Muro, y cantan canciones de protesta, corean estribillos, lanzan piedras, y, a veces, improvisan espectáculos en que participan los niños del lugar. No parecen cosas que puedan poner en peligro al Estado israelí. ¿Por qué, entonces, éste ha reaccionado cada vez con más intemperancia hasta llegar a las agresiones físicas y los lanzamientos de granadas lacrimógenas y atronadoras y disparos con balas de goma de la semana pasada? Porque, con buen olfato, ha adivinado que estos pequeños grupos podrían ir creciendo, acaso resucitando al movimiento pacifista israelí y fomentando una solidaridad internacional que perturbe los beneficios que espera sacar de aquel monstruo serpenteante de concreto.
Esta semana, el Ejército israelí ha decidido impedir la menor demostración. Amigos que ya se encontraban en Bilín desde el amanecer o la noche anterior hacen saber a Meir Margalit por teléfono que los soldados han lanzado granadas lacrimógenas al interior de la mezquita y que hay varios heridos. Están reclamando una ambulancia. Hemos llegado a una colina vecina a aquella en cuya ladera se desparraman las casitas de Bilín y hasta aquí llega el eco de los disparos. Unos policías de civil, irritados, nos advierten que ha sido declarado el estado de sitio para Bilín y que de ninguna manera podremos acercarnos a la aldea. Pero la gente del ómnibus ha abandonado el vehículo y se ha lanzado a campo traviesa, para tratar de llegar a pie a Bilín, bajando y trepando los cerros. Es un espectáculo bastante conmovedor ver a las viejas y viejos pacifistas, ayudándose con bastones y pañuelos amarrados a la cabeza, avanzando con dificultad, pero con convicción, entre las breñas. Los detiene una barrera militar que les lanza granadas lacrimógenas y captura a unos cuantos. Pero por lo menos un centenar de chiquillas y chiquillos se les escurren y los vemos saltando como cabras, ya a la altura de las primeras viviendas de Bilín.
Morgana y Ricardo van tras ellos. Meir y yo nos quedamos observando, desde un altozano, pero poco después éste me convence que es una descortesía quedarse tan lejos de la candela. Bajamos hasta donde se producen algunos forcejeos entre manifestantes y soldados, pero éstos, que deben tener instrucciones al respecto, dejan en paz a periodistas y fotógrafos, y sólo detienen a los pacifistas, metiéndolos a unas camionetas. ¿Qué les ocurrirá ahora? Nos lo explica Claudia Levin, una israelí de origen argentino, que, aprovechando un momento de desorden, se escabulle de los soldados que la han arrestado y nos pide que la saquemos de allí. Es cineasta y está haciendo un documental sobre Bilín. La han detenido ya otras veces. El Ejército ficha a los detenidos, les impone una multa, y los despacha generalmente el mismo día, a menos que los acuse de agredir a los soldados, en cuyo caso les abre un proceso. Nos cuenta que éste es ahora uno de los poquísimos casos en que israelíes y palestinos colaboran en una acción conjunta y que probablemente a ello se deba que el gobierno aplique aquí la mano dura. “A nosotros no nos tratan con el cariño con que trataban a los colonos que sacaron de los asentamientos de Gaza”, bromea. Es una mujer joven y conversadora. Nos cuenta que ha pasado muchas noches en Bilín y que ha filmado escenas en que se ve a los niños del pueblo improvisando situaciones teatrales para representarlas en las manifestaciones de los viernes. “Para ellos esto es también una diversión”, añade, “aunque a veces los gases los dejen sin respiración y las balas de goma los tumben y hasta los desmayen”.